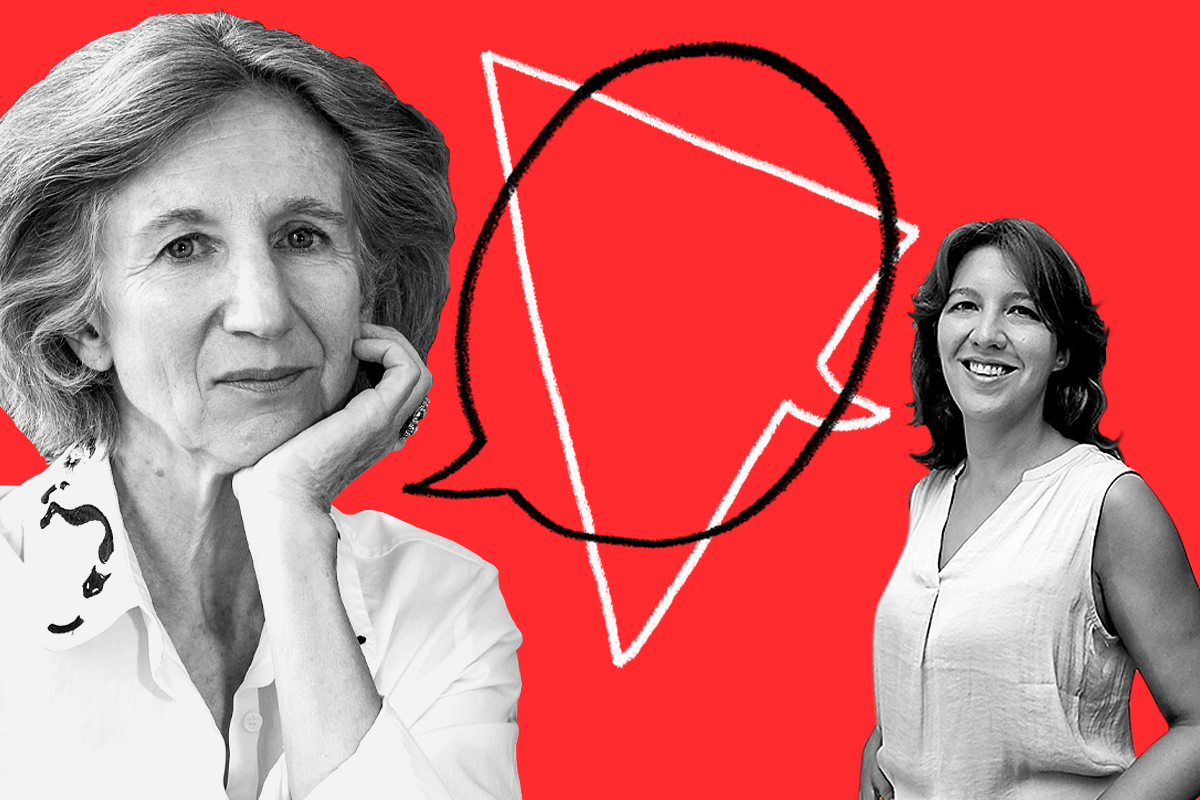En El segundo sexo (1949), clásico fundacional del feminismo, Simone de Beauvoir advertía de que «cada sexo cree justificarse tomando la ofensiva: pero los entuertos de uno no absuelven al otro». Con el nuevo milenio, la ofensiva de las mujeres se ha vuelto global, viral y con su propio hashtag: el movimiento #MeToo. Un movimiento no exento de claroscuros y que provoca más de un recelo a muchas (y a muchos). La filósofa y psicoanalista Sabine Prokhoris analiza y cuestiona los métodos y la ideología de un neofeminismo cada vez más radical en su nuevo ensayo, Le mirage #MeToo (El espejismo #MeToo), un libro incómodo que no ha sido fácil publicar (lo ha hecho la editorial Le Cherche Midi). Porque sus tesis -muy argumentadas y contrastadas- no resultan políticamente correctas o, cuanto menos, no se inscriben en la corriente mediática de moda.
Prokhoris critica el feminismo desde el feminismo. No es sospechosa de conservadurismo, precisamente. En el 2000 ya puso en cuestión la diferencia de sexos en Le Sexe préscrit (El sexo prescrito) y, poco antes de que se desatara el #MeToo, en 2017, publicó un ensayo que dinamitaba las teorías de Judith Butler, el gran -e intocable- referente de los estudios de género y de lo queer. Durante años, Prokhoris escribió sus Crónicas filosóficas en el diario Libération (el que fundara Jean-Paul Sartre en los 70), dando su visión sobre temas controvertidos como el uso del velo, la reproducción asistida para todas las mujeres (hasta 2020, Francia la reservaba a parejas heterosexuales: solteras y lesbianas tenían que ir a España, Bélgica o Suiza) y los excesos del movimiento #MeToo. Excesos que documenta exhaustivamente a partir del ejemplo francés, aunque sus conclusiones son extrapolables y sirven de alerta para el resto del mundo.
- ¿Se considera usted feminista?
- Por supuesto. Precisamente porque soy feminista escribí este libro.
- El #MeToo empieza como una acusación necesaria contra el sexismo y el poder, representado por Harvey Weinstein y la industria de Hollywood. ¿Qué sucedió para que un movimiento que se suponía una revolución feminista se volviera «totalitario», como lo define en el libro?
- Claro que la causa del #MeToo es correcta, nunca lo he negado. Obviamente, los cargos contra Harvey Weinstein eran intolerables. Fue juzgado y sentenciado, muy duramente [23 años de cárcel], de una manera que puede verse como desproporcionada. ¿Pero se trataba de juzgar a un hombre o de derribar un símbolo? Claramente, la segunda opción prevaleció, impulsada por el poder planetario del #MeToo y sin distancia alguna de la presión política y moral que ejercían los activistas. Desde el principio, el giro que tomó el movimiento fue absolutista. Es legítimo y necesario juzgar y sancionar las acciones abusivas. Pero condenar para dar ejemplo y en nombre de una Causa que pretenda dictar una visión del mundo se vuelve un juicio político y no simplemente criminal.
- En su ensayo también denuncia que ciertas derivas del #MeToo son «un siniestro engaño para las mujeres y para el destino del feminismo».
- No denuncio derivas, demuestro que las lógicas intelectuales del #MeToo son falsificadoras, hechas de eslóganes y no de reflexión. Por lo tanto, el movimiento está estructuralmente viciado. Esto conduce inevitablemente a que la lucha justa contra la violencia ejercida sobre las mujeres entre en un impasse.
- ¿El #MeToo supone una ruptura con el feminismo histórico de la década de 1970?
- Si. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando el juez Kavanaugh fue nombrado para la Corte Suprema de Estados Unidos: a las feministas #MeToo no les importaron mucho sus posiciones ultraconservadoras sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero blandieron un supuesto desliz sexual cuando era un universitario borracho en una fiesta, 40 años atrás. Es locura. Además, el #MeToo se alinea bajo la bandera interseccional, hostil al universalismo de Beauvoir, según el cual la lucha de las mujeres contra las tradiciones y la opresión patriarcal es legítima en cualquier sociedad. Ese concepto les parece demasiado blanco, lo que conduce a contradicciones insolubles. En Francia, lo vimos con el caso Mila.
- ¿Por qué en el 'caso Mila' muchas feministas guardaron silencio?
- Mila era una chica de 16 años a la que un joven musulmán le hizo insinuaciones. Ella lo rechazó: le gustan las chicas. Molesto y en nombre de Alá, el chico la trató de «sucia lesbiana». Cuando ella colgó un story en Instagram criticando la religión y el Islam, empezó a recibir una oleada de terribles amenazas de muerte y de abusos sexuales. Las amenazas llegaron a tal punto que tuvo que dejar el instituto y recibió escolta policial. A ella no la apoyaron las MeToo, tan prestas a denunciar siempre el patriarcado... Es por la bandera interseccional: Mila había atentado contra la religión de los dominados.
- Sin embargo, desde el #MeToo ha habido auténticas persecuciones virtuales. En el libro, lo compara al Macartismo y a la Inquisición. ¿Hay un cambio de roles en la caza de brujas?
- Las cazas de brujas también han sido cazas de brujos y contra todos los supuestos herejes... El #MeToo, con la fuerza de ataque de las redes sociales, sobre las que todos los medios se alinean dócilmente, funciona como una religión política. Cualquier reserva se percibe como una blasfemia.
- ¿Una religión política?
- Cuando el Credo del movimiento es: 'Víctimas, os creemos', significa que una simple acusación tiene valor de prueba. Que Emmanuel Macron, presidente de la República, adoptara ese eslogan como suyo, menospreciando los principios fundamentales del Estado de derecho en una democracia (presunción de inocencia, investigación de los hechos, derecho a un juicio justo...), resulta extremadamente preocupante.
- El #MeToo se considera la cuarta ola del feminismo. Sin embargo, usted habla de Revolución feminista, siempre en mayúsculas.
- Lo escribo en mayúsculas para mostrar que este proyecto pretende ser total: una revolución cultural reivindicada. Sabemos lo que eso significa: tabla rasa del pasado, eliminación de todo lo que no se ajuste a la doxa (pretendidamente) feminista del #MeToo.
- Actualmente, el feminismo parece más dividido que nunca. ¿Por qué muchas mujeres no se sienten representadas por un movimiento que debería ser universal?
- Claro que muchas mujeres no se sienten representadas por el #MeToo. No forzosamente quieres que te asignen una identidad de víctima militante, que te vean como necesariamente dominada. ¿Un feminismo tan victimario y vengativo es realmente emancipador? Lo dudo.
- ¿La versión francesa del #MeToo es más violenta que la anglosajona, partiendo del propio hashtag #Balancetonporc (acusa a tu cerdo)?
- Cuando una feminista como Geneviève Fraisse [histórica filósofa y ex diputada del Parlamento europeo], en principio racional, dice hablando de Polanski: «En Francia deben caer cabezas»... Y luego explica que J'accuse y Tess, una película del 79, son obras que demuestran que su autor es un violador... Da un poco de escalofrío. Y nos hace pensar en las tricoteuses (tejedoras), esas mujeres que durante el Terror miraban con satisfacción cómo funcionaba la guillo-tina contra los enemigos de la Revolución...
- ¿Cuándo empezó a inquietarse y a ver incitación al odio en el #MeToo?
- En cuanto vi la violencia sin filtro por parte de las #MeToo feministas contra las mujeres que osaron publicar un artículo criticando la ideología #MeToo. Catherine Deneuve, una de las signatarias, fue insultada de la peor forma posible. Ella, que en 1971 fue una de las 343 mujeres que confesaron, en un manifiesto histórico, haber tenido un aborto. En esa época, el aborto se castigaba con la cárcel. Era mucho más valiente y comprometido firmar ese manifiesto que hacer un clic de yo también soy víctima de un 'cerdo'...
- Como psicoanalista, ¿detecta cambios en el pensamiento y el comportamiento de las mujeres, pero también de los hombres, después del #MeToo?
- Sí, y de una manera preocupante. Una especie de paranoia, de pánico sexual se apodera de la gente: mujeres jóvenes aterrorizadas por su poder de seducción, hombres jóvenes paralizados ante la idea de ser acusados de violación por los actos más triviales...
- En el libro cuestiona más de una vez la noción de 'cultura de la violación'. Fue un término muy utilizado en España después del caso 'La Manada'. ¿Por qué supone un problema ese concepto? ¿Acaso no existe una lacra real con el número de violaciones a mujeres?
- Evidentemente, la violación es un crimen. Y en el caso de la violación colectiva de La Manada, la tolerancia de la justicia hacia esos chicos fue muy chocante. Es insoportable que el machismo endémico de una sociedad conduzca a querer negar o a tolerar una violación. Pero la noción de cultura de la violación es muy confusa. Pone en el mismo saco agresiones -o supuestas agresiones- de naturaleza muy diferente, al postular un continuum de violencias sexuales o sexistas. Eso significa que un poema de Ronsard, un comentario áspero, una mirada de deseo o una violación son actos gobernados por una legitimación a priori de la violación. Y potencialmente todos traumáticos.
- Una violación no es lo mismo que un comentario áspero o desagradable...
- ¡Por supuesto que no! Y para una mujer que ha sufrido una violación leer que Sandra Muller, la iniciadora del #Balancetonporc, dice estar gravemente traumatizada por una frase grosera es un insulto. Y más cuando su autor, que no la tocó, se disculpó públicamente al día siguiente. ¿Y qué decir de la actriz Adèle Haenel [protagonista de Retrato de un mujer en llamas y abanderada del #MeToo francés]? En un plató de Mediapart denunció al director Christophe Ruggia por acoso sexual, cuando ella tenía 13 años y rodaba la película Les diables (2002). Haenel explicó que el presunto «pedófilo no pasó al acto», no la violó, porque... ¡era un violador! «Porque no podría haberse mirado al espejo como el violador que era», dijo... Maximizar la más mínima agresión sexual conduce en última instancia a minimizar una violación.
- Una de las críticas del feminismo es que «la justicia es sistemáticamente patriarcal». En el libro advierte de una nueva «justicia feminista» que se está extendiendo en los tribunales franceses. ¿Cuál es el peligro de esa justicia?
- Es el peligro de una justicia política que juzga en nombre de una Causa, olvidando los principios fundamentales que garantizan los derechos de todos. Así, la presunción de inocencia es vista como patriarcal y el ejercicio del derecho a la defensa como un cheque en blanco entregado a la cultura de la violación. En mi libro analizo la extravagante sentencia de apelación de Sandra Muller. Primero, ella fue condenada por difamar a Eric Brion -el cerdo-, después recurrió y los jueces fallaron a su favor al considerar que, aunque hubo difamación, había actuado «de buena fe» y «por una buena Causa», la de las mujeres. Es un ejemplo edificante de justicia sometida a la dictadura ideológica del #MeToo. Vemos en la motivación de los jueces argumentos que ya no se relacionan con la ley, sino con la moral en el sentido del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio que reemplazó al Ministerio de Asuntos de la Mujer en Afganistán...
- ¿De qué manera Le mirage #MeToo es una continuación de su anterior ensayo sobre el pensamiento de Judith Butler, la gran teórica del género? Allí ya alertaba de que su discurso feminista parece subversivo pero en realidad es conservador y simplista.
- Cuando Butler escribe que las mujeres afganas que se negaron a usar el burka durante el primer régimen talibán eran «cómplices del prejuicio cultural occidental», está permitido dudar del carácter progresista de su pensamiento feminista... En efecto, los análisis que propongo en Le mirage #MeToo, sobre lo que llamo la actual genderización del feminismo [dividir y categorizar en base a distinciones de género] se basan en mi trabajo crítico sobre las teorías de Judith Butler. Estas teorías nos venden una visión mecánica de la dominación y una lectura falseadora de los diversos autores -Simone de Beauvoir, en particular- citados para sustentar sus pseudodemostraciones. El género en el sentido del gender butleriano es lo que permitirá sostener, como lo hace Paul B. Preciado, que «los cuerpos son prótesis políticas»: esto quiere decir que los órganos y los elementos culturales, una prenda por ejemplo, se colocan en el mismo plano. Es una negación de cualquier realidad externa al discurso performativo, que se supone genera la totalidad de la realidad, incluido el cuerpo anatomo-fisiológico. Esto es absurdo y está muy alejado del sentido de la frase de Beauvoir: «No se nace mujer, se llega a serlo».
Conforme a los criterios de